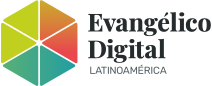La Vieja
La anciana, amargada y amargante, tocó a la puerta un domingo al mediodía, toda vestida de noche. Un cuento con moraleja.
27 DE OCTUBRE DE 2024 · 08:00

Hoy día se estudian los factores que forman huracanes, sismos, tormentas solares o la erupción de volcanes, pero ¿qué oscura conjugación de fuerzas logró hacer de la Vieja un ser tan siniestro? Eso nadie lo sabía a ciencia cierta. La Vieja fue toda la vida desdichada, solitaria, maquinadora y cruel. Su sombra malhadada, demasiado larga como para ignorarla, secaba cualquier tierra sobre la que reposara.
1. La Vieja
Ella había sido vieja desde que Juan tuviera memoria. Una abuela tísica y arrugada, de cara pálida, ya que nunca usaba maquillaje, mirada torva, y sonrisa traicionera que pasaba inadvertida bajo su nariz prominente y curva que todo lo olía de forma sobrehumana. Aquella napia atrapaba la atención de Juan y de niño le recordó al espantapájaros del trigal vecino, pues en la cabeza de paja habían plantado una zanahoria de plástico demasiado grande para ser verosímil.
Cuando ya fue joven y había leído un poco más, podría describir a la Vieja como una bruja comeniños, propia de cuentos de terror; excepto los domingos que era cuando cambiaba levemente su apariencia. Entre semana llevaba el pelo recogido en un moño bajo, pero en domingo se lo dejaba suelto para ir a La Casa de la Timba a probar suerte.
Esa anciana, amargada y amargante, tocó el timbre de la puerta un domingo de noviembre, a las doce del mediodía. Toda vestida de noche, llegó la Vieja a casa de Juan y Marta. Ir de luto era tradición en la familia Mellado desde que el abuelo de Juan había perdido al bisabuelo. Estanislao se ciñó de negro por esta tragedia (la muerte de su padre), y lo mismo hizo la Vieja, y sus hermanos, y también, años más tarde, los hijos de la Vieja.
2. Juan
Juan odiaba vestir de negro y rehusó cualquier prenda de ese color en cuanto se hizo adulto. Fue el mayor de tres hermanos, de una familia de clase media con nobles aspiraciones encerradas en una celda de pésimas aptitudes. Nunca faltaron recursos económicos para los Osuna Mellado. De lo otro, aquello necesario para contar una historia de superación y dicha, anduvieron escasos.
Los padres de Juan no podían presumir de ingenio, carácter pujante, astucia o al menos suficiente osadía como para atreverse a andar por un camino nuevo que no fuese el transitado por todos los Osuna y Mellado que les habían precedido. Además, siempre en la cuerda floja, con el riesgo de caer en divorcio.
Juan y sus hermanos buscaban fuera de casa la paz o la alegría que no hallaban dentro. Eran, como tantos otros muchachos del barrio, presa fácil de las malas compañías. Los cazaría el vicio, amores envenenados, la mísera existencia y, finalmente, el olvido, perpetuando un modelo de desgracia que, de común, se normaliza en el mundo. Hasta aquí, nada nuevo. Una de tantas familias ancladas a la mediocridad que solo sueñan, sueñan... y nunca despiertan. Pero a esta fórmula endiablada hay que sumarle un componente terrible: la Vieja. Entonces, el fenómeno es digno de investigación.
Era su abuela. Juan la respetaba, tanto como un nieto debe honrar a la madre de su madre. Pero más aún, la temía. Todavía recordaba la noche en la que nació Fernanda, su hermana, y descubrió a la Vieja observando la cuna con fijación, mientras un ojo le temblaba de puro nervio. Otro día, la Vieja abrió su boca como solo la puede abrir un lobo a punto de devorar a su presa y Juan le gritó:
—¿Qué haces, abuela?
—¡Darle un beso a tu hermana, niñato insolente!
—¡Parecía que ibas a morder a mi hermana! ¡Mamáaaaaaa! —gritó Juan, mientras la Vieja soltaba a Fernandita en la cuna y se iba de la casa con un portazo que sonó igual de fuerte que sus maldiciones.
Otro ejemplo de la catadura moral de la Vieja fue aquella vez en que perdió el trabajo de limpiadora en el mejor colegio del pueblo. ¿Cómo no lo iba a perder, si sembró enemistad año tras año? Limpiando, nadie tenía queja de ella, quizás por su manía con que no hubiese malos olores. El problema fue que la descubrieron maleando. Encerraba a niños en el aseo, los dejaba adrede sin papel higiénico o lo de don Aurelio.
Sobrevivía una leyenda en el centro escolar, que el profesor de ciencias, a quien le faltaba un ojo, era tuerto por culpa de una gaviota. Decían las malas lenguas que, de niño, mientras dormía plácidamente en la playa, le picoteó el rostro una gaviota. Pues la Vieja, cada curso, recomendaba a un nuevo niño que se ganase el favor de don Aurelio preguntando esto: “¿Cómo hace la gaviota para dormir sobre una pata y no cansarse?”.
—¡Pregúntaselo, majo, verás cómo te conviertes en su alumno favorito!
—¡Di eso, bonita! Tú solo levanta la mano y pregúntalo, nena... ¡Y te habrás ganado el que te considere una estudiante especial!
Así los embaucaba la Vieja. Y don Aurelio, sin excepción, castigó al niño o a la niña que interrumpían su clase con la afilada pregunta en un rincón, añadiendo el flagelo de que solo apoyaran el peso del cuerpo en una pierna.
—¡Para que comprendas mejor a la gaviota! —sentenciaba el tuerto, claramente ofendido por el recuerdo de su accidente.
Era ya la más anciana del centro estudiantil cuando otra empleada confesó que ella, la Vieja, la limpiadora del turno de tardes, urdía el mismo plan de humillación contra el profesor de ciencias cada año. Entonces don Aurelio comenzó su guerra personal contra la Vieja y no cejó en su empeño de desenmascararla hasta que logró que la despidieran. No solo por la chanza hacia su persona, sino por las maldades pergeñadas contra el alumnado. Eso sí, otra leyenda aún más oscura especulaba que la limpiadora cesada se cobró su venganza, pues el tuerto fue encontrado ahogado en la bañera de su casa, en la que vivía solo, y con una gaviota de plástico flotando en el agua putrefacta.
3. Estanislao
Cuando perdió el trabajo en el colegio, la Vieja se dedicó a buscar la herencia de su padre. Decía ella que Estanislao había hecho fortuna como cartero, abriendo y volviendo a cerrar en secreto toda la correspondencia con sello foráneo para quedarse con parte del dinero que los emigrantes a Suiza, Francia, Alemania o las Américas enviaban a sus familiares del pueblo. Mas, siendo como era un dinero robado a las pobres gentes que esperaban la ayuda de sus parientes en el extranjero, lo había ido guardando en un lugar inconfesable y no en el banco, para disfrutarlo en su retiro. Soñada jubilación que nunca llegó, pues una embolia en el último día de reparto, justo antes de colgar el bolso de cuero y aparcar la vespa para siempre, lo mandó a mejor vida o al Infierno, con más probabilidad.
La Vieja, ya viuda, los otros hijos de Estanislao, cinco, y las nueras buscaron el tesoro del abuelo durante años, sin suerte y sin más descubrimiento que el gusto del cartero por lo prohibido y lo esotérico.
Entonces, la Vieja comenzó a consultar a una médium de la capital, amiga de su padre (según atestiguaba una prolija correspondencia entre ambos, muy subida de tono), que no era espiritista realmente. La madama, en las consultas, ni contactaba con Estanislao ni tenía otra pretensión que no fuera la de mantener a la infeliz heredera gastando lo poco que tenía en sesiones pseudo-paranormales de las que salía con pistas ambiguas y acertijos estériles. A la Vieja se le oscureció más el alma en contacto con el mundo espectral y fue albergando un creciente resentimiento hacia su padre, hacia la médium y contra el mundo en general.
Ahora bien, de tanto asistir a la consulta de la pitonisa, aprendió las artes del engaño y decidió abrir en el pueblo ella misma su propia botica, provista de hierbas de bruja, remedios exóticos y acceso al inframundo, purgatorio, Edén, o donde quieran viajar los pobres desdichados que, como ella, no podían o no querían dejar en requiescat in pace a los difuntos.
4. Marta
Juan había conocido a Marta muy joven. Ella no era del pueblo. Trabajaba en la librería más importante de la capital. Juan fue a buscar unos libros que había encargado su abuela y ella le atendió.
—La ciencia de consultar los muertos. Mitos y verdades del Más Allá. ¿Siguen volando las brujas? Las preguntas que no todos se hacen sobre el oficio de pócimas... Chico, con este material no quiero imaginarme cómo dormirás por las noches —dejó caer una Marta veinteañera detrás del mostrador de la tienda y con una sonrisa que atrapó a Juan mortalmente.
—No, no... —Tragó saliva el joven, a quien le hirvieron las mejillas—. ¡Son para la Vieja! —se le escapó sin pensarlo.
—¿La Vieja?
—Perdón, para mi abuela. Ella tiene una...
—No es asunto mío —lo interrumpió Marta, desembarazando al chaval del deber de dar explicaciones—. Yo también tengo una abuela algo rarilla.
—¿De verdad?
—Si yo te contara...
—Te invito a un café y me lo cuentas —se descubrió a sí mismo proponiéndole una cita.
Aquella muchacha, de cabello castaño, talle delicado, nariz de porcelana y ojos negros e hipnóticos, que le hacían perder la noción del tiempo, estaba por encima de sus posibilidades.
Juan lo supo en cuanto vio a Marta. Ella era algo mayor que él. Jamás se hubiese fijado en un muchacho de provincias, si no hubiese sido por los títulos que compraba y por lo de la abuela misteriosa. Además, el muchacho, de rostro anguloso y labios tensados por los nervios, le resultó algo cómico, con aquel aspecto improvisado, al que parecía que la vida le había atropellado en la mañana y a duras penas respiraba para hacerle el recado a la vieja. Sin embargo, la librera fue vencida por la curiosidad y aceptó la propuesta de Juan, sospechando que lo de sus abuelas sería todo el tema de la conversación y que al menos podría reírse un poco esa tarde de sábado.
—Si me esperas una hora, aquí al lado hacen un café delicioso.
—Te esperaría la vida entera —soltó Juan sin dejar de mirarla a los ojos.
Marta recogió del mostrador los dos billetes de Juan con dedos temblorosos, le cobró, dejó las vueltas en su mano y muy seria respondió:
—Anda, ve reservando un sitio en el café.
Así se conocieron, y fue Marta la motivación que Juan necesitaba para huir del pueblo, alejarse de su barrio maldito y buscar oficio en la ciudad.
Tres meses más tarde, empezó a trabajar para el tío de Marta. Su jefe no buscaba gente hecha, sino con disposición de aprender, y el chico de eso andaba sobrado.
Felizmente, Juan rompió la cadena del sino que le obligaba a acabar contando la misma historia que sus bisabuelos, abuelos o padres: anodina y desdichada. Sus hermanos, en años sucesivos, también quisieron volar del barrio, animados por el ejemplo de Juan.
Sebastián se hospedó una temporada con un primo de Inglaterra, aunque al final recaló en el ejército. Fue destinado a Tenerife.
Fernanda, la pequeña, probó suerte en una compañía de teatro. La iban ocupando de gira en gira, primero como limpiadora, después de maquilladora, más adelante en pequeños papeles... No obstante, la joven tenía talento y se ganó un lugar como actriz principal a los pocos años. Juan estaba muy orgulloso de ella e iba con Marta a verla siempre que actuaba cerca de la capital, cosa que solía suceder una o dos veces al año, pues las giras recorrían toda España y parte de Latinoamérica.
5. Héctor y Encarna
El problema se precipitó sobre la joven pareja cual obús en día de bombardeos cuando tuvieron que recibir en casa a la Vieja. Don Héctor y doña Encarnación, los padres de Juan, cuidaron a la abuela una larga temporada, pero ella les sobrevivió.
Héctor no supo controlar su hipertensión y fue arrastrado al cementerio a golpe de ictus. Encarna, cansada de atender a su marido inválido y a una suegra que había cerrado el consultorio y parecía concentrar su mala sangre contra ella, aguantó dos años más después de enviudar y acompañó a su marido en el viaje eterno: su corazón se detuvo durmiendo y fue la Vieja quien llamó a Juan para comunicarle la desgracia.
—¡Venid a por ella, que no quiero que el cuerpo apeste la casa! —dijo antes de colgar el teléfono.
Intentaron dejar a la Vieja en un asilo, pero la echaron de tres residencias, siempre por el mismo motivo. Sembraba problemas y discordia, perturbaba a los enfermeros o a las auxiliares con sus desvelos de noche y sus quejidos de día.
De manera que la Vieja llegó a la puerta de Javier y Marta, como siempre, vestida de negro, encorvada y enjuta, cargando un saco de años que nadie acertaba a contar. Sin hacer amago de saludo, dar las gracias, ni mucho menos sonreír, se limitó a subir la barbilla y señalando las dos maletas que yacían en el rellano (para que Juan o Marta las cargaran) pasó adentro y comenzó a inspeccionar la casa.
—Aquí estaré bien —anunció con rostro acerado, refiriéndose al despacho de Juan.
La pareja, que imaginaba que la residencia había pagado un taxi hasta la ciudad para devolverles el regalito, ni más ni menos que en domingo, asintió, resignada y ambos comenzaron a prepararle aposento a la Vieja.
Así fue como la peor maldición de Juan vino a vivir a la casa. Marta no pegó ojo aquel día. Lloró toda la noche.
6. La otra vieja
Cuando parecía que las cosas no podrían ir peor, llegó la otra vieja. Era la abuela de Marta, aquella de la que hablaron en su primera cita sin imaginar que acabarían cuidándola también. “El Destino, Dios o La Suerte tienen a menudo un sentido del humor sumamente pesado”, pensaban Juan y Marta. “Pesado, por no decir indigesto”.
Marta era hija única, de padres divorciados. Su madre cuidaba en solitario a los abuelos en Huesca, pero su padre, que no daba señales de vida desde hacía un lustro, no se haría cargo de su vieja. La abuela de Marta, senil, obesa, de pésimo carácter y nulo sentido del pudor o la higiene, llegó para tensar más la cuerda de la pareja.
—¡Esto no tiene futuro! —gritó Marta.
—¡Es para reír, si no fuera para llorar! —lamentaba Juan.
—¡No pretenderás que deje la librería para atender a las viejas!
—¡Yo no he dicho eso! ¡Pero si tenemos que sacrificar un trabajo, no será el mío que es el que paga casi todas las facturas! —contestó el joven.
—¡Pues tú te marchas con tu vieja y yo me las apañaré con mi abuela! —propuso histérica.
—¡De eso nada! —asomó por el pasillo la Vieja con su dedo índice infinito apuntando a la joven—. ¡Te irás tú con tu abuela, la ballena! ¡Yo llegué primero y soy más vieja!
—¡Dios mío! ¡Cállate, abuela! ¡Vuelve a tu cuarto! ¡Esto no es asunto tuyo!
Marta rompió a llorar y Juan la quiso abrazar, aunque ella no se dejó. Discutían a la par que preparaban la salita de la tele para convertirla en la nueva habitación de la nueva vieja.
—¡Es de locos, Juan! —sollozaba Marta—. ¿Qué vamos a hacer?
—Yo te quiero, nena... —La intentaba consolar el joven—. Encontraremos la forma de organizarnos, ya verás. No dejemos que nuestras abuelas nos enfrenten.
Las que sí vivían enfrentadas eran la vieja de Juan y la vieja de Marta.
—¡Es un desastre! ¡Deja el baño hecho unos zorros! ¡La casa huele a pocilga desde que habéis metido a esa bola de sebo a vivir aquí!
—¡Abuela, no te permito que hables así de...!
—Déjala, Juan. A ver si se cansa y vuelve al asilo... ¡Por lo menos, usted, mantiene la cabeza en su sitio! —le reprochaba Marta a la Vieja.
—Hija, esta, esta... ¡Esta bruja me vigila por las noches! —protestó la abuela de Marta, dejando escapar un eructo involuntario.
—¡Eso es porque roncas y no me dejas dormir! ¡Y no rebuznes en la comida, so bestia! Los ojos de la Vieja, inyectados en ira, se iban a salir de sus cuencas.
— ¡De ahora en adelante comeré sola, en mi cuarto! —declaró al tiempo que levantaba el plato de la mesa y se retiraba a su habitación, dejando a Marta y a Juan con la otra abuela, que ya dormitaba apoyada en su papada.
7. Jesusa y Manuel
A pesar de todo, Juan y Marta se amaban. Se amaban con todo, y con sus viejas. Con más fuerza por ellas, si cabe, para poder sobrevivir en la jaula de grillos en que se había convertido su hogar.
—¡Cásate conmigo, Marta!
—¿Estás loco? ¿Casarnos con este panorama? ¿Cómo?
—¡Con cuatro duros!
—¿Cuándo?
—La próxima semana.
—¡Es imposible!
—Abrázame, Marta.
—Pero, Juan, yo, yo... No...
—¡Nada! ¡Que mis hermanos y tu madre nos regalen tres días y se organicen para cuidar a las abuelas! ¡Nos casa el capellán de Base San Pedro, que Sebas lo conoce! Y nos perdemos tú y yo, para volver más fuertes y más...
—¡Unidos! ¡Más unidos! Como dicen en las bodas: no dos, sino uno.
—¡Eso, nena!
¡Y vaya que volvieron más fuertes, más unidos y que fueron uno! Nueve meses después, el nacimiento de sus gemelos (Manuel y Jesusa los llamaron) demostró que el viaje de novios había obrado el milagro que necesitaban. Todo cambió con la llegada de los pequeños al hogar.
La abuela de Marta no era consciente de que ya no vivían cuatro en la casa, sino seis. Seguía plegada en sí misma, sin embargo, algo misterioso sucedió en aquel tonel rebosante de amnesia: perdió paulatinamente el apetito. A medida que los niños crecían y se ponían rollizos, menos comía la vieja de Marta y más horas pasaba durmiendo.
Juan pidió a la doctora que la revisara a domicilio para descartar que la Vieja no la estuviese envenenando en las madrugadas. Y no, todo estaba bien. Aparentemente, se preparaba para partir de este mundo, extinguiéndose cual vela silenciosa. Solo que este velón acumulaba cera de años y tardaría más de lo normal en apagarse.
En cuanto a la Vieja, Juan temía que aquel ser tenebroso cometiera alguna locura y volviese a abrir su boca de aliento ácido para hacer daño a los pequeños. Estaba equivocado. Pronto, fue testigo, para su sorpresa, de que su abuela era la que tenía miedo constante por la presencia de Manuel y Jesusa en la casa.
—¡No soporto el olor que desprenden esos chiquillos! ¿Es que los laváis con lejía? ¡Tengo la peste en la pituitaria y me revuelve el estómago hasta la náusea! —se quejaba la Vieja.
Los niños olían a cielo, a vida, a lavanda, a primavera. Marta se preocupaba de que la ropa de Manuel y Jesusa resplandeciese de limpia y agradara al tacto o al olfato por pura. ¿Qué era lo que repudiaba la bisabuela de los niños? Ni Juan ni Marta lograron entenderlo. Lo que sí comprobaron con el paso de los meses es cómo la vida de la Vieja se iba limitando paulatinamente.
Cuanto más activos y despiertos se mostraban Manuel y Jesusa, más oculta y silenciosa permanecía la abuela. Llegó un momento en el que solo la oían por las noches, cuando suponían que comía poca cosa, hurgando en la nevera. El resto del tiempo se guarnecía en su madriguera como bestia que hiberna. Si Marta o Juan intentaban entrar para cerciorarse de que no había muerto, el montón de piel y hueso gemía bajo la manta y escupía un “¡fuera!”, que no dejaba lugar a la duda: duraría unos días más.
—Qué extraño, Juan. Ha sido nacer los pequeños y desarrollarse su vida y nuestras viejas parece que hubiesen desaparecido.
—Sí, mi amor, es que son ya muy mayores...
—Pero es algo más que eso, Juan. ¿No lo ves? Los niños las debilitan como, como... ¡Como a Supermán la kriptonita!
—¡Anda, anda! ¡No digas tonterías! Es ley de vida. Generación llega y generación se va. Así ha sido siempre.
—Apenas comen. Su existencia se reduce a subsistir en su cuarto...
—Imagina a mi abuela y la tuya en toda su fuerza, discutiendo y llamando la atención. No seríamos padres de dos, sino de cuatro a la vez.
—¡Es un milagro, Juan! ¡Estoy segura! ¡Toma a Manuel y ven conmigo!
Marta alzó en brazos a Jesusa y con su marido entraron al cuarto de su abuela. La respiración pesada, habitual, desapareció. Silencio, como si la vieja de Marta hubiese muerto.
—¿Lo ves?
—¿Ver el qué?
—¡Sígueme!
Caminaron entonces al cuarto de la Vieja, la abuela de Juan. Todo fue entrar y el leve montículo de debajo de las sábanas gruñó:
—¡Sacadlos de aquí, no soporto su olor!
—Abuela, ¿te encuentras bien?
Ni una palabra del otro lado.
—Abuela, ¿comes algo por tu cuenta? ¿Llamamos a la doctora?
—¡He dicho que fuera!
Juan miró con ceño fruncido a su esposa y ambos dejaron la estancia sin hacer ruido.
—¿Qué te he dicho?
—Mi Vieja siempre ha sido alérgica a los bebés.
—No, Juan, ¡es milagroso!
Él bajó la cabeza. Dejaron a los niños en la alfombra del salón y un sudor frío cubrió la frente de Juan Osuna Mellado.
—¿Será así, Marta? ¿Hemos engendrado hijos que neutralizan el mal de nuestras abuelas?
—¡Eso es lo que intento demostrarte, cariño! ¡Es el fruto de nuestro amor, de nuestra unión! —susurró Marta, casi sin atreverse a decirlo.
—¿Hasta cuándo? —murmuró Juan, como si dejase escapar un pensamiento— ¡No es que desee la muerte de nuestras abuelas!
—¡Claro que no! Las estamos honrando lo mejor que podemos. Sin embargo, nuestro deber es criar a Manuel y Jesusa. Lo demás es cosa del de arriba.
Juan y Marta, sentados en el sofá del comedor, quedaron callados largo rato, contemplando cómo sus niños de un año jugaban en el suelo.
8. Fernanda y Sebastián
Era el decimosegundo cumpleaños de los gemelos y Fernanda pudo escaparse para el festejo. Además, Sebas estaba de permiso y quería ver a sus sobrinos. Ambos llegaron con sus respectivas parejas. Fernandita se había casado con el director de la compañía de teatro. No tenían hijos. Sebastián era esposo de una tinerfeña que lo había hecho muy feliz. Dos varones fuertes y risueños, hijos de Sebas, jugaban con sus primos mayores una partida de Monopoly demasiado larga, pues estaba retrasando el soplar de las velas.
—¿Y decís que aún viven?
—Las dos, sí.
—¿Y qué comen?
—Comen como pajarillos, en las noches. Juan descubrió a la Vieja llevándole un caldo a mi abuela.
Marta contaba a Fernanda y al resto el misterio de las ancianas.
—Pero ¿cuántos años tendrán?
—Ciento dos, mi abuela. Y según la partida de nacimiento de tu abuela, ciento diez. Pero tu hermano está convencido de que son más.
—¿Y no salen de la habitación? —preguntó Sebastián.
—Nunca —confirmó Juan.
—¡Alucinante! —exclamó la pareja de Fernandita—. ¡Como para hacer una obra de teatro! Las Brujas Eternas...
—¡Marcelo, por favor! ¡No bromees con esas cosas! —le reprochó su mujer.
—¿Y quién las asea? —quiso saber Judith, la esposa de Sebas.
—Mi abuela, por las noches, se asea ella sola —especuló Juan—, aunque nunca la oigo.
—Y mi abuela no huele mal ni está llagada —suspiró Marta—. Debe ser la Vieja, que también de madrugada o cuando estamos trabajando y los niños en el cole, asea a su comadre. Siempre ha sido una obsesa de la limpieza y de que no haya malos olores.
—¡Fascinante! —exclamó Marcelo.
—Si queréis, o las podéis llevar a Tenerife o a vuestra casa, Fernanda.
—¡Deja, deja! ¡No molestes al rey en su siesta! —dijo Sebastián, poniéndose en pie como si le hubiese entrado prisa por acabar la charla y marcharse.
—Tranquilos, nosotros nos hemos acostumbrado. No vivimos centrados en las viejas, sino en Jesusa y Manuel —intervino Marta.
—Se les ve muy guapos y felices —opinó Fernandita.
—Así están creciendo —corroboró Juan—. No me podría haber tocado una mejor herencia que esos dos muchachos.
—Oye, ¿y entran a ver a sus bisabuelas? —preguntó Marcelo, quien parecía que recababa información para un nuevo guion.
—Solo se asoman de tanto en tanto y comprueban que siguen respirando. Nunca hablan con ellos. Bueno, ni con nosotros desde hace muchos años...
—Son como dos ancianas consumidas de cuerpo y alma; y de espíritu más presente en la otra vida que en esta.
—¿Podrías repetir eso? —Marcelo sacaba el teléfono y quería escribir la frase en sus notas, pero Fernanda le propinó un manotazo al tiempo que se levantaba tocándose la nuca.
—¡Uy, qué mal cuerpo se me ha quedado! ¡Vamos a soplar las velas, aunque los críos no hayan acabado la partida, por favor!
—Sí, será mejor que os vayáis antes de que llegue la noche.
—¿Cómo?
—¿Por qué? —preguntó Judith, nerviosa.
—Por la noche sale la Vieja.
Un incómodo silencio se instaló en el salón. Los ojos de todos descansaban en Juan. Él, por su parte, miraba a Marta, que acababa de hacer esa declaración sumamente grave. Juan apretaba la mandíbula, dejando discurrir el tiempo como si de una tortura se tratase.
—¡Es una broma, infelices! —gritó al tiempo que abrazaba a Marta, quien era pura carcajada.
—¡Jesusa, Manuel, chicos!
—¡Jesusa, Manuel, vamos a soplar las velas! ¡Es vuestro doce cumpleaños!
—¡Felicidades, campeones!
Cuando los bisnietos de las viejas entraban al salón a la carrera, seguidos por sus primos, brotaron como torrente impetuoso dos sonidos que dejaron a los cuatro congelados de repente. El pasillo donde estaban las puertas de los dormitorios de las bisabuelas había amplificado dos alaridos largos y agudos que se escucharon en todo el edificio.
—¡Aaaaaaaaaaaaaggggggggg!
—¡Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhh!
—¡Dios mío! —exclamó Juan, pálido—. ¿Ha muerto la Vieja?
El significado de este cuento
Todos luchamos con una vieja: la Vieja Naturaleza. Solo el amor y la vida de Jesús, cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, neutralizan su poder y permiten que vivamos en paz y tengamos felicidad en el hogar. Efesios 4:22 (NTV):
Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. 1 Pedro 4:4 (NTV):
No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. 1 Pedro 1:14 (NTV):
Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Colosenses 3:9 y 10 (NTV)
No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. 10 Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a él. Romanos 7:5-6 (NTV):
Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. 6 Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo—que consistía en obedecer la letra de la ley—sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu.
Juan y Marta son personajes del Nuevo Testamento que experimentaron una transformación maravillosa hasta llegar a vencer su naturaleza pecaminosa y carnal. En definitiva, aprendieron esto: solo cuidando la nueva vida, como hicieron los protagonistas del cuento (Juan y Marta), alimentando y haciendo crecer a los bebés (Manuel y Jesusa), es decir, la vida de Jesús en nosotros, así es como neutralizamos la vieja naturaleza de cada uno, representada en las dos abuelas (la Vieja y la otra vieja, que son un símbolo de la carne de Juan y la carne de Marta).
Fin
Publicado en: EVANGÉLICO DIGITAL - Soliloquios - La Vieja